La Universidad y las Comunidades Indígenas: Hacia una Relación de Equidad y Respeto
En los últimos años, se ha puesto en evidencia la necesidad de replantear el papel de las universidades no solo como centros de formación académica, sino como actores sociales comprometidos con la transformación de realidades desiguales. Este desafío adquiere especial relevancia en su relación con las comunidades indígenas, donde el enfoque tradicional ha oscilado entre el asistencialismo y la extracción de conocimiento, sin garantizar un diálogo verdadero que valore sus saberes ancestrales.
Un ejemplo destacado es el programa Camellones Chontales, implementado en Tucta, Tabasco, una comunidad indígena que ha luchado por mantener sus sistemas agrícolas tradicionales frente a la marginación histórica. Este proyecto, nacido en la década de 1970, buscaba revitalizar la producción local mediante técnicas sostenibles adaptadas al entorno pantanoso de la región. Sin embargo, su éxito se vio limitado por la falta de participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y por la ausencia de políticas públicas que integraran su cosmovisión.

El desafío de la horizontalidad
Las universidades enfrentan un reto fundamental: superar el enfoque vertical que ha marcado su relación con los pueblos originarios. Investigaciones recientes destacan cómo, en lugar de imponer metodologías académicas occidentales, es crucial adoptar marcos colaborativos donde el conocimiento indígena no sea instrumentalizado, sino reconocido como válido y complementario. La Metodología de Marco Lógico, aplicada en proyectos como el de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ha demostrado que la co-creación con las comunidades genera soluciones más efectivas y sostenibles.
En Tabasco, la UAM impulsó el Proyecto de Extensión Comunitaria (PEC), una iniciativa que priorizó el diálogo directo con los habitantes de Tucta para revitalizar los Camellones Chontales. Mediante talleres de capacitación en gestión administrativa y técnicas agrícolas, se fortalecieron las capacidades locales, aunque obstáculos como la falta de financiamiento y la pandemia evidenciaron la fragilidad de estos procesos sin un apoyo institucional continuo.
La urgencia de políticas públicas interculturales
Los datos del INEGI revelan las inequidades que persisten en Tucta: el 34% de su población no cuenta con educación básica completa, y más de la mitad carece de acceso a servicios de salud tras la desaparición del Seguro Popular. Estas cifras reflejan una problemática sistémica que demanda políticas públicas diseñadas con las comunidades, no para ellas. Investigadores como Linda Tuhiwai Smith insisten en que la academia debe abandonar su rol extractivista y convertirse en un puente que amplifique las voces indígenas en espacios de decisión.
El camino hacia una relación equitativa implica, además, reformas curriculares que integren perspectivas indígenas en las aulas, becas específicas para estudiantes originarios y la creación de centros culturales que preserven sus lenguas y tradiciones. Como señala un informe reciente, "la universidad del siglo XXI no puede limitarse a formar profesionales; debe ser un agente de cambio que contribuya a desmontar estructuras coloniales aún vigentes".
El futuro: colaboración, no imposición
El caso de los Camellones Chontales demuestra que, cuando las universidades adoptan un enfoque respetuoso y horizontal, los resultados trascienden lo académico. La recuperación de tierras, la reactivación económica local y el fortalecimiento de la identidad cultural son logros tangibles que solo son posibles mediante la participación activa de las comunidades.
Sin embargo, el verdadero éxito radicará en institucionalizar estas prácticas. Necesitamos universidades que no solo firmen convenios de colaboración, sino que replanteen su misión desde la justicia epistémica. Como concluye un líder de Tucta: "Ya no queremos que vengan a estudiarnos como si fuéramos museos. Queremos que nos vean como socios en la construcción de un futuro común".
Este es el compromiso que la academia debe asumir: dejar atrás las palabras vacías y avanzar hacia una praxis decolonial que honre la diversidad y la equidad. Solo así las universidades cumplirán su papel como motores de una sociedad verdaderamente inclusiva.

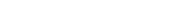




GIPHY App Key not set. Please check settings