La moda como herramienta de resistencia decolonial: más allá de la estética
En un mundo donde la industria textil sigue siendo una de las más explotadoras y contaminantes, surge un movimiento que desafía los cimientos mismos del sistema: la moda decolonial. No se trata solo de tejidos o siluetas, sino de una postura política que cuestiona la jerarquía de saberes, la apropiación cultural y el consumo irreflexivo. Mientras las pasarelas globales replican patrones eurocéntricos, diseñadores indígenas y colectivos marginados están reivindicando sus técnicas ancestrales como actos de resistencia.
La colonialidad en la moda se manifiesta de múltiples formas. Desde la explotación de comunidades textiles en el Sur Global —cuya mano de obra es sistemáticamente subvalorada— hasta la fetichización de símbolos indígenas convertidos en "tendencias" por marcas luxury. Un informe reciente denunció que el 80% de las ganancias de la industria del algodón se concentra en corporaciones occidentales, mientras que los cultivadores en India o África subsisten con salarios de miseria.

Frente a esto, proyectos como la cooperativa Q’ara Qhatu en Bolivia o la marca mexicana Valka están redefiniendo las reglas. Utilizan fibras naturales teñidas con pigmentos orgánicos, rescatan técnicas prehispánicas y, sobre todo, garantizan remuneraciones justas. "No somos proveedores de inspiración para otros; somos creadores con agencia", explica la diseñadora aymara Elena Huayta, cuya colección de ponchos refleja narrativas comunitarias en lugar de caprichos del mercado.
Pero la moda decolonial va más allá de la producción. Implica desaprender lógicas consumistas y preguntarse: ¿quiénes hacen nuestra ropa, bajo qué condiciones y a qué costo ambiental? Colectivos como Tejido Conciencia en Argentina promueven talleres donde se enseña a reparar prendas, intercambiarlas o transformarlas, en una clara oposición al fast fashion. "La verdadera sostenibilidad no puede existir sin justicia social", advierte la activista Lucía Pérez.
En el ámbito académico, universidades como la UNAM en México han incorporado cátedras sobre tejidos indígenas y su significado epistemológico, un contrapunto a la formación tradicional centrada en modistos europeos. "Es hora de que la academia reconozca que un huipil contiene más conocimiento que muchos manuales de diseño", señala el antropólogo Omar Rincón.
Este movimiento no está exento de contradicciones. La cooptación por parte de grandes conglomerados —como la venta de "artesanías éticas" en plataformas que explotan algoritmos coloniales— o el tokenismo en desfiles "diversos" son desafíos pendientes. Sin embargo, la moda decolonial demuestra que vestir puede ser un acto político, una forma de gritar sin palabras que otro mundo es posible.
Mientras las estanterías de las grandes cadenas siguen llenas de ropa desechable, estas iniciativas plantean una pregunta incómoda: ¿podemos seguir vistiendo la opresión? La respuesta, como bien saben las comunidades que tejen resistencia en cada hilo, está en nuestras manos.

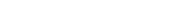




GIPHY App Key not set. Please check settings